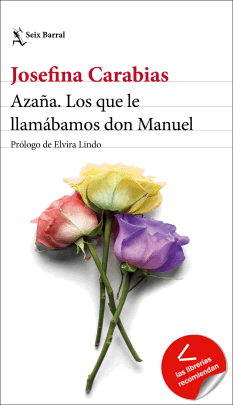“Azaña. Los que le llamábamos don Manuel”, de Josefina Carabias
Azaña. Los que le llamábamos don Manuel
Carabias, Josefina
ISBN
978-84-322-3764-5
Editorial
Seix Barral
Un periodista, una vez, en una larga conversación con Eduardo Chillida, para hacerle hablar sobre cierto escultor le solicitó: “Háblame de él, que así me hablas un poco de ti mismo”. La grandeza, al menos para nosotros, del libro que acaba de publicar Seix Barral es precisamente ésa: hablándonos de Azaña, descubrimos a una mujer admirable, la periodista Josefina Carabias, que en 1980 (resulta incomprensible que no se haya reeditado hasta hoy), con una memoria y una jovialidad envidiables, dio a imprenta este libro, a la vez retrato de Manuel Azaña y crónica de la Segunda República. Josefina Carabias tenía apenas veintidós años cuando conoció a Azaña en 1930 en los pasillos del Ateneo, donde comienza este relato, y nos entrega un testimonio emocionantísimo de aquella época convulsa y contradictoria, pero con los ojos y los oídos atentos de una mujer que, pese a su juventud, demostró un instinto periodístico como pocos (a pesar de no ejercer el oficio en un primer momento), una perspicacia en sus juicios, tanto personales (claro, la psicología femenina) como políticos e históricos, sobre todo. Mientras rememora esos años su vitalidad contagiosa se apodera de nosotros y, sin darnos cuenta, creemos participar en las polémicas en el Ateneo o en las tertulias del Café Lion o en la tensión de la calle o en los debates en las Cortes y padecemos, como uno más, el desmoronamiento de la República y la irrupción de la Guerra Civil. Siendo el tono desenfadado, no ingenuo pero sí algo inocente, por momentos incluso entusiasta, se queda uno melancólico al cerrar el libro. Aun conociendo el final, en medio de una narración tan vigorosa, tan veraz, nos revolvemos en el sofá cuando tomamos conciencia de las decisiones erróneas, de los pecados personales de aquella generación de hombres, ante la falta de serenidad en los momentos difíciles, y uno parece querer hacer fuerza para que los acontecimientos no se impongan, como cuando en la repetición de un gol estiramos la mano para evitar que el balón se cuele en nuestra portería condenándonos a segunda división.
En ningún momento Josefina Carabias, lo insinúa varias veces, pretende hacer un libro de historia. Ya es suficientemente conocida, insiste. Pero la riqueza en matices, otra más de las virtudes de este libro, resulta esclarecedora y, al mismo tiempo, desmitificadora, con mucho cariño, eso sí, humanizando a los protagonistas de aquella época. Y al primero de todos al propio Azaña, de quien dice “procuraba mostrarse enérgico pero él sabía que no lo era tanto”. Queda retratado como un hombre de carácter cambiante (ella insiste varias veces en este asunto), demasiado seco con quienes no eran sus amigos, desconfiado de la prensa y las entrevistas (ojo: suspendió, entendemos que muchos parcialmente, ciento tres periódicos). Antes incluso de ser Ministro de la Guerra en el 31 ya intuía que, tarde o temprano, siguiendo la tradición española, su destino era el destierro y siendo Presidente del Gobierno bromea recordando el caso Figueras (algo insólito –y lúcido–, ocupando éste la presidencia de la Primera República huyó de España sin avisar a nadie renunciando a su puesto ante la que se le venía encima…), lo que denota que, a pesar de la ambición política y los esfuerzos y esperanzas de cambiar el país, por sus adentros, podríamos sospechar, nunca pareció estar convencido de querer estar donde estuvo. Pero también resalta su nobleza, por ejemplo, cuando porfió en secreto para indultar a Sanjurjo después del pronunciamiento contra el gobierno en 1932 o cuando visita a Lerroux, uno de sus principales rivales políticos y con quien no se hablaba, en su propia casa para rogarle colaboración en la crisis del 33. Y muy especialmente el relato de sus últimas semanas en Francia, antes de morir, que leemos con el corazón encogido.
Sin embargo, no sólo de Azaña se habla en este libro. Por él desfilan personajes-clave del momento, mostrando sus vertientes tanto políticas como, especialmente, humanas: la infancia dickensiana de Largo Caballero, la vulgaridad o los temores fundados de Indalecio Prieto, la austeridad y honradez de Alcalá Zamora, alguna postrera confesión de Maura o de Negrín, las dudas de Companys, los gestos pero también las bondades de Valle-Inclán, así como muy perspicaces opiniones de la autora sobre los anarquistas, por ejemplo, o sobre los carlistas, sopesadas con el paso del tiempo, de acuerdo, pero no menos interesantes para comprender mejor aquel tiempo ilusionante, amargo y complejo.
Es imposible no sentir compasión por Azaña después de acabar el libro. Más cuando en algún momento llegó a afirmar: “Lo más odioso de la política es el poco tiempo que deja para leer y el trabajo que cuesta concentrarse en la lectura cuando se tiene el espíritu ocupado por pequeñas y antipáticas pejigueras”. No eran pequeñas, don Manuel, no eran pequeñas.
Daniel Rosino, Librería Walden (Pamplona)