"La dama blanca", de Christian Bobin
De la sensibilidad inteligente de Christian Bobin ya teníamos cumplida noticia desde su celebrado diario Autorretrato con radiador, todo un banquete de delicadeza y espíritu contemplativo en el que leímos una buena batería de entradas que, incluso en lo que respecta al extraño uso de los guiones, eran netamente dickinsonianas: “Escribiré mientras tenga dicha y sorpresa escribiendo. Si un día esa dicha y esa sorpresa toman otros caminos – las seguiré”, “Sin lo invisible no veríamos nada”, “Lo contrario del amor es la necedad”…
No es nada raro, pues, que Bobin haya terminado dedicando un libro a la hipersensible y literalmente genial Emily Dickinson, una mujer con una obra poética y epistolar casi sobrenatural en cuanto a su capacidad expresiva. Bobin habla de ella como de “el ángel de lo cotidiano” antes de afirmar que “lo que la vida tiene de más luminosamente frágil encuentra en ella a su último defensor”. A saltos cronológicos, renqueante, como en un ‘biopic’ deliberadamente mal montado, Bobin va ofreciendo pequeñas estampas de la breve y “espectacularmente invisible” vida de Dickinson, centrándose en las casas, los familiares, las horas ante el piano, los pocos visitantes, la corta temporada de estudios en Mount Holyoke (al regresar, tras pocos meses, “la casa se vuelve a cerrar tras ella como una ostra sobre su perla”). Hace tiempo que Bobin venció en la batalla contra la trivialidad (una guerra en la que han sido ruidosamente derrotados otros contemporáneos suyos más prestigiosos) y, si bien en otros libros podía incurrir ocasionalmente en apuntes un tanto relamidos, por excesivamente solemnes o ungidos, en este mantiene en todo momento el pulso del retratista que quiere explorar también el alma, trabajar hacia dentro, indagar en lo psicológico. Con más aciertos que pretensiones, con muy pocas citas de la autora, con metáforas hermosísimas (“La muerte es una alfarera que hace el trabajo al revés”), con poesía de nota alta (“El paraíso es el lugar donde ya no necesitaremos que nos tranquilicen”), Bobin va haciéndose con su personaje sin permitirse olvidar que se trata de una persona, y de una persona compleja hasta lo agobiante.
“Nada ocurre en Amherst y esa nada es la vida en estado puro”, entiende Bobin, que claramente se pone del lado de Emily en su apuesta final por el aislamiento, la laboriosidad en lo interior, la observación minuciosa del entorno (alguien que compara dos rayos que se cruzan en el cielo con dos ratones que juegan es alguien que por fuerza ha presenciado y asimilado ambos fenómenos, que ha estado ahí, atenta y sigilosa, sin asustarse ante los primeros ni asustar a los segundos). En algún libro anterior Bobin entendió que “no es complicado escribir: basta con entregarle cada segundo de vida”, y ahora ha dedicado toda una monografía a alguien que sin duda vivió con esa actitud, y no por afán de escritura, no por necesidad de crear, sino por pura vocación real, por obediencia ante la vida. Hondo y parcial, sabio y sencillo, Bobin ha escrito un libro menos personal que otros anteriores suyos pero tal vez mas revelador, pues su afinidad con su retratada es explícita, casi una amistad que muchos podremos entender y compartir: “No hay mayor dicha que conocer a alguien que ve el mismo mundo que nosotros. […] Encontrarse con alguien, encontrarlo de verdad –y no sólo charlar como si no tuviéramos que morirnos un día– es algo infinitamente raro”. Son innumerables los solitarios…: como dijo Dickinson en uno de sus poemas más conocidos, “ya somos dos”.


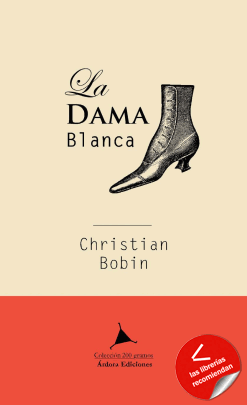
Carmen Gutierrez
23 marzo, 2018 at 5:01 pm
Bobin y Dickinson: dos almas enclaustradas. Ella, en su habitación de tres ventanas en la vivienda familiar en Amherst. Él, en su pueblo natal (Le Creusot). Por ocupacion: la poesía y la prosa poética, en uno y otro caso.
Carmen Gutierrez
23 marzo, 2018 at 5:01 pm
Bobin y Dickinson: dos almas enclaustradas. Ella, en su habitación de tres ventanas en la vivienda familiar en Amherst. Él, en su pueblo natal (Le Creusot). Por ocupacion: la poesía y la prosa poética, en uno y otro caso.